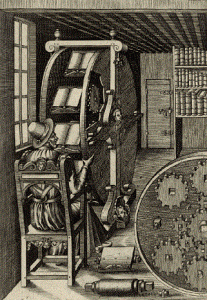Bebedores de libros
(30/05/2019) Lo crean o no, la costumbre de leer varios libros a la vez está más extendida de lo que cuentan las estadísticas. Hay más bebedores de libros de los que pensamos.
Y no es que yo haya leído estadística alguna sobre el número de libros que lee cada cual al mismo tiempo, pero dado el escaso número de lectores que ejercen como tal en esta España nuestra donde cada vez son menos los que se trincan un ejemplar al año o reconocen el olor de la tinta, pues los de la polilectura tienen que ser legión para que las cuentas salgan. Porque pasa con los libros lo que con la frase esa donde se asegura que “la estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno”. O sea: que si yo me calzo veinte pasteles y usted ninguno, cada cual nos hemos calzado diez pasteles, y si un bibliófilo bebe muchos libros mientras otros planchamos la oreja, luego salimos a tantos por barba. Pues eso.
Lo de la polilectura viene de antiguo, como casi todo. A nada que investiguen en la arqueología de la historia se toparán con un tal Agostino Ramelli que inventó hace quinientos años una rueda de lectura donde rodaban, como cangilones en noria, libros y más libros para colmar la hiperactividad lectora de los clientes.
Pero no fue el único. Pocos años después un francés que respondía por Groiller de Serviere hizo lo propio inventando otro artefacto lector, un “pulpitre d´une façon particulaire très commode pour les gens d´etude” (púlpito de forma particular muy cómodo para estudiantes) donde libros abiertos en canal giraban sobre un eje como acusados en rueda de tortura.
Si su curiosidad se ha puesto a cien y desean ver uno de estos artilugios in situ, tomen avión, crucen el charco y se acerquen a la ciudad mexicana de Puebla (otros viajan por causas más nimias). Allí, su Biblioteca Palafoxiana atesora una rueda de lectura que demuestra que dicho artilugio existe y que los españoles, además de buscar oro, fundaron universidades y crearon bibliotecas como esta, señor presidente de los Estados Unidos de México.
Sin rueda ni noria que ayude a la lectura hipertextual, sin cinta transportadora en su biblioteca, quienes se entregan hoy a la polilectura lo hacen practicando el juego del “escondite”: un libro en el cuarto de baño para cuando la necesidad obligue, otro en la mesilla de noche para recibir el sueño, otro en la guantera del coche para cuando llega el atasco, otro junto al televisor para cuando nos sacude el programa vomitivo. Y así.
Reconozco que a veces lo he intentado, que más de una vez he procurado llevarme varios libros al gaznate, pero siempre con escasos resultados. Hace unos días inicié la lectura del De Profundis de Oscar Wilde (lo adquirí a buen precio en la Feria de Libro Antiguo y de Ocasión), sin abandonar El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers (que ya llevaba por la mitad) y menos El zorro de arriba y el zorro de debajo de José María Arguedas (del que les hablé hace un par de artículos) cuando me hice con Los asquerosos de Santiago Lorenzo. Y entonces me pasó lo que me pasa cuando quiero sacar adelante varias lecturas, cuando quiero ser un bebedor de libros: que me empecino en uno de ellos por vete a saber qué motivos (bueno, sí que los sé) y abandono el resto sine die.
Y aquí estoy, metido de lleno en la prosa desbordante de humor negro de Santiago Lorenzo. Sin poder dejar de adentrarme en la solitaria aventura de su protagonista Manuel, un tipo con pocas habilidades sociales, forofo del aislamiento, del ascetismo, de la “parquedad gozosa”, de la “poquedad desaforada”, de la “austeridad fiera”, del “embobamiento deliberado”, de la “desnecesidad”… Un raro que “hacía acopio de silencio en vez de acopio de bienes, felicitaciones, billetes, besos o compinches”.
Un tipo, en fin, que elige vivir en uno de tantos pueblos de la España vaciada (vaciada que no vacía, vaciada por gobiernos interesados en llenar otras Españas) y que no soporta a los horteras, a los “pepitos piscinas”, a la patulea de “sopazas” y “desencuadrados” domingueros, a la “pila de micos adobados en imbecilicia que más que personas son secuelas”, y que él encuadra en el neologismo de “mochufas”: un subconjunto de los asquerosos.
He sacado la conclusión de que cuando un libro me arrastra y me muerde, ya no puedes soltarlo y sigo y sigo hasta que se me caen los párpados o hasta que las neuronas del léxico se me declaran en huelga.
Que me perdonen Wilde, Arguedas y MacCullers…