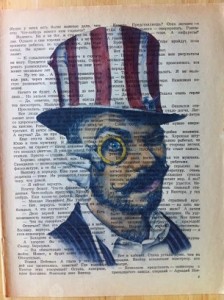El llanero literario
(10/11/2015) Siempre llamaron mi atención los “cazagazapos”. Esos lectores inclementes y obtusos que aplican la mitad de su cerebro a descubrir las erratas que esconden los libros que caen en sus justicieras manos y dejan constancia escrita de sus hazañas bélicas.
Libros con palabras tachadas, anotados a mano, con lápiz o bolígrafo (les da igual), y que encierran entre sus páginas la burda y firme caligrafía del cazador de brujas.
A veces he pensado en cazar al cazador. Saber quién es y a qué dedica el tiempo libre tras el enorme esfuerzo que requiere el buscar errores ajenos, agujas en el pajar literario.
Hay un Mccarthy literario que se aplica y trabaja a tiempo completo en la Biblioteca Pública de mi ciudad.
Voy a la sección de historia y allí, ojeando los volúmenes, veo la negra zarpa, los arañazos despiadados del cazador de erratas, la saña y profesionalidad de trampero que ejerce en cada uno de los libros (en uno de ellos ha tachado, y esto es sólo un ejemplo, todas las formas del verbo escuchar y las ha cambiado por las del verbo oír).
Todos ellos muestran las heridas de este guerrero del antifaz literario, de este lobero del texto siempre dispuesto a desfacer entuertos de escribas confiados y de pobres editores que, para torear la crisis, evitan la necesaria figura del corrector.
¿Quién será este montero de las letras erradas?
¿Esconderá bajo su máscara a un escritor frustrado o a un profesor de literatura montaraz y jubilado?, ¿Será acaso un alumno suspendido por un profesor de historia que clama venganza o un despechado crítico en paro?
Lo que está claro es que el exterminador de erratas es un amante de la historia, de su historia (y hay amores que matan). De eso no hay duda. Sólo a esta sección se dedica con saña y ahínco este capitán trueno de la pureza estilística.
He pensado en hacer un estudio grafológico de su letra para descubrirle, para buscar los oscuros orígenes de su estética a machamartillo, para preguntarle por qué mancha el libro en ese afán desmedido de lograr la extrema pureza de la frase,
Si consideramos que hasta Cervantes cometió su errata en el Quijote -no sabemos qué fue del asno en la primera parte-, tendremos que convenir que no hay autor por grande y afamado que sea que no cometa sus errores dentro de la narración que nos ofrece.
¿A qué viene tanto esfuerzo por desmenuzar el texto, por cribarlo para encontrar las pepitas infames de la errata?
El ángel exterminador que clava su pluma en los libros de historia de la Biblioteca Pública de mi ciudad es parco en frases. Así vemos que escribe “Muy simple. Demasiados dioses” en El Adivino de la canadiense Pauline Gedge; “demasiado técnico” en El Testamento Armenio de G.H. Guarch; “entretenida sin llegar a quitar el sueño” en El discípulo de Gutenberg de Alix Christie; “detectivesco. Pasable” en El reino de los muertos de Nick Drake; “pasable” en El profeta de los números de Elsa Diamant….
Otras veces se mete en diatribas sobre gusto literario con otros correligionarios, monteros también del error ajeno.
“Para gustos los colores. Vulgar panegírico antirreligioso, aburrida y sobre todo pesada” le responde a quien ha escrito “muy entretenida” comentando la obra El tesoro de Valpudia de Francisco Galván. Porque también entre los buscadores de erratas y opinantes hay sus peleas, sus guerras literarias.
Ocasiones hay en las que el llanero solitario de la biblioteca, profundo conocedor de la historia (o eso se cree), no soporta errores ajenos.
A José García Abad que ha escrito en Sobra un rey “Nunca olvidarían (los Reyes Católicos) la casa que los vizcondes de Altamira les prestaron para su boda” el justiciero histórico le responde a pie de página “parece que hay un error. Hasta ahora sabemos que se casaron en Valladolid en casa de los Vivero”.
Y a Álvaro Bermejo que en El evangelio del Tibet hace decir a uno de los protagonistas que “Buda y Cristo jamás se alimentaron de formas de vida que tuvieran corazón, memoria y sentimientos como nuestros hermanos animales”, el corrector anónimo de la biblioteca pública le responde “¿y el cordero pascual en la Última Cena?”
Y es entonces cuando uno, que cree conocer la rancia historia de la ciudad que riega el Pisuerga y ha leído la Biblia, piensa que el vengador de escribas tiene razón, que aquí se casaron aquellos reyes y que los judíos comían cordero para celebrar la Pascua.
Pero luego medita y concluye que el exceso de razones puede conducir a la sinrazón.
¿O es que el autor no puede hacer con su ficción lo que le salga de la pluma? ¿Si se permiten licencias sorprendentes en las series de televisión que hablan de historia, con audiencias millonarias, por qué no en la novela?