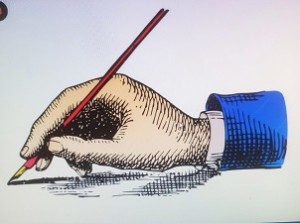De mi puño y letra
(10/01/2026) La noticia se ha paseado por los titulares sin que apenas se le haya prestado suficiente atención, “Dinamarca suprime el servicio postal estatal tras cuatro siglos de historia”, decían unos, “Dinamarca, el primer país de Europa que elimina el servicio postal de cartas por correo”, titulaban otros, “Dinamarca pierde parte de su historia: adiós a 400 años de envío de cartas”, añadían los demás. Y así.
Escribir a mano, ese proceso sensual que une tacto y vista para convertir el pensamiento en trazos, tiene cada vez menos partidarios y ya nadie escribe felicitaciones navideñas ni cartas de amor.
Al francés Jean-Jacques Rousseau que escribió aquello de que “las cartas de amor se escriben empezando por no saber lo que se va a decir, y se terminan sin saber lo que se ha dicho” habría que preguntarle en estos tiempos si hay alguien que aún escribe simplemente cartas, sean o no de amor.
Esta misma pregunta me la ha lanzado uno de mis amigos cuando ha visto mi desconcierto ante la noticia y más cuando le respondo que sí, que “haberlos, haylos”. Que hay nostálgicos del papel y del bolígrafo que aún mandan cartas y felicitaciones navideñas escritas con su puño y letra. Pero mi amigo me ha respondido con una enorme carcajada antes de vociferar mientras se sujetaba la tripa, “¡eso no te lo crees ni tú!”
Y sí. He de admitir que tiene razón porque a excepción de un amigo de Valencia que todas las navidades me envía una extensa carta felicitándome las fiestas (y añadiendo un décimo de lotería comprado en la ciudad del Turia) el resto de las amistades lo hacen por wasap. Felicitaciones, la mayoría de ellas, sin ninguna referencia personal, lanzadas a golpe de móvil y que suelen consistir en el vídeo musical de un villancico que les sirve para felicitar a todo el mundo sin gastos de tiempo (pensar, escribir, comprar papel y sello, llevan su tiempo). Un villancico que corre por las redes y que es idéntico al que acaba de recibir el desconocido que comparte cola conmigo en el “super”, esperando ser atendido por la cajera, y que no ha quitado el sonido.
El móvil que sirve ya para todo se ha convertido también en nuestro cartero personal por el que mandamos y recibimos mensajes de todo tipo sin caer en el añejo oficio de la conversación o de la escritura. Nos comunicamos a golpe de corta y pega (o de selecciona y envía) con amigos y parientes, pero también con personas a las que hace años que no vemos y con las que no hemos intercambiado palabra alguna en mucho tiempo y que duermen el olvido en el listado de nuestro wasap. La conversación cara a cara, o por teléfono, o por escrito, hace tiempo que ni está ni se la espera. Y las emociones y los afectos -esos sentimientos que tanto afloran o afloraban en la Navidad, dulce Navidad- se expresan ahora mediante emoticones que no dejan de ser unos garabatos sin alma que están destrozando el lenguaje escrito.
Hablar con los más jóvenes sobre que hubo un tiempo en que se escribían cartas o de que hubo un inglés llamado Lord Chesterfield que escribió más de cuatrocientas cartas a su hijo en inglés, francés y latín, es como hablar de la prehistoria y sus costumbres.
Cada vez es más difícil tomar cartas en el asunto, y nunca mejor dicho. Pero lo que está claro es que perdiendo las cartas -la escritura y envío de cartas- perdemos uno de los más importantes referentes de la literatura universal y nuestros hijos dejarán de entender obras como Carta a una señorita de París de Julio Cortázar, o La carta robada de Edgar Alan Poe, o las Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, o la Carta a Goethe de Schiller, o la Carta contra Werner de Nicolás Copérnico, por citar solo algunas de las más celebradas. Tampoco entenderán cómo una joven española, Estefanía de Requesens, pudo escribir más de cien cartas a su madre (ciento dos cartas se conservan en el Centro Borja, de Sant Cugat del Vallés) en pleno siglo XVI cuando era tan difícil adquirir papel y tinta, convirtiéndose en una de las primeras escritoras de cartas de la literatura española.
Mi amigo me dice que sí, que algo de razón tengo, pero que me espere al treinta de agosto para lamentarme.
- ¿Al treinta de agosto?
- ¡Claro! -me responde en tono irónico- ese es el triste día de los desaparecidos. El día en el que según el escritor Eduardo Galeano habría que recordar a los muertos sin tumba, a las tumbas sin muertos, a los bosques nativos, a las estrellas visibles en las ciudades, al sabor de las frutas, al futbol en la calle, al aroma de las flores y, por supuesto, a las cartas escritas a mano.